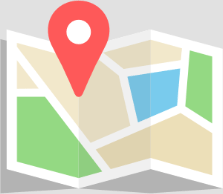No me dio la impresión de que los tabasqueños fueran personas precisamente discretas. Por el contrario, apenas conocía a alguien y ya me estaba contando la historia de su vida. A la primera de cambio, y sin ningún tipo de provocación, me revelaban confidencias no solicitadas, algún secreto a voces sobre la omnipresente élite política local, la dimensión de los terrenos en su propiedad o un detalle candente sobre lo que acontece en los calurosos días de la feria. Digamos que pronto se volvió evidente que no se guardaban demasiado.
Por eso resulta tan extraño que en el resto del país sepamos tan poco de Tabasco. O, aún peor, que creamos que ya lo sabemos todo. Quizá habrás escuchado sobre el calor, los mosquitos, las cabezas olmecas y la producción petrolera. Pero, a pesar del bullicio local, nadie te prepara para probar una cocina regional que no le pide nada a la de cualquier otro estado. No hay alguien que te advierta sobre sus ríos, pantanos y playas. Poco se habla de Tabasco, pero nunca se dice que en realidad es la puerta de entrada a toda la abundancia del sureste mexicano.
Pejelagarto
“La gente de acá a veces se avergüenza de sus tradiciones”, me dice la chef Lupita Vidal mientras me explica cómo preparó el pejelagarto que acaba de llegar a nuestra mesa. Es el platillo insignia en su restaurante, La Cevichería Tabasco, y una delicadeza de la gastronomía típica del estado, pero curiosamente difícil de encontrar en otros lugares de Villahermosa. Lupita, quien fue mi guía durante los días que pasé en tierras tabasqueñas, me explica que el peje es algo que usualmente sólo se prepara en las cocinas tradicionales de las palapas, en la periferia de la ciudad, pero nunca en un “restaurante de moda”. Casi como si fuera un secreto.

El pejelagarto ciertamente no es un platillo común y corriente. A pesar de que en La Cevichería lo emplatan entre hierbas y con varias y coloridas salsas, es difícil no impresionarse con un animal que parece más dinosaurio que cualquier otro pez (de hecho, el peje ha habitado la Tierra desde hace más de 100 millones de años, durante la era mesozoica, cuando aún existían los dinosaurios). Los dientes, largos y afilados, pueden ser lo más intimidante para el comensal, aunque sus escamas, sus profundos ojos negros y el hocico alargado no ayudan mucho. Tampoco es sencillo pescarlo. Su dentadura vuelve inútil cualquier caña y su coraza lo protege contra un arponazo. La proeza requiere una cuadrilla de tres pescadores que identifican su nado en aguas bajas de los ríos y lo acorralan con una red hasta atraparlo.
Lupita me confiesa que los tabasqueños temen que, más que una tradición y muestra de autenticidad, el foráneo pueda interpretar el gusto por el pejelagarto como algo exótico y salvaje, como una razón para el escándalo. Pero, complejos y apariencias aparte, es un bocado único. Así como ningún pescado se ve así, tampoco hay otro que sepa igual. Es una carne gruesa y compacta, con un sabor terroso y una textura más seca que la de cualquier otro tipo de pesca, más cercana al pollo. Su preparación común es asado a la leña, pero tiene cierto grado de complejidad. La coraza no permite que penetren líquidos para marinar la carne y sólo las cocineras más talentosas logran salarlo un poco y sazonarlo con jugo de naranja o limón, además de introducir algunas hierbas, como el cilantro criollo, por debajo de la coraza.
Se trata de una auténtica delicadeza, que no está ni cerca de obtener el reconocimiento que merece. “Nosotros queremos dignificar todas estas tradiciones”, sentencia la chef Lupita después de establecer la excepcionalidad del platillo. La explicación también sirve para entender a dónde se va el eco tabasqueño, que no suele trascender sus propias fronteras a pesar de que hay tanto que contar sobre este lugar.
Gaviotas
Hablar de Tabasco como una novedad sería una injusticia para los tabasqueños ilustres que pasaron su vida intentando advertirnos sobre lo que había aquí. Empezando por Carlos Pellicer, que antes de ser reconocido como Poeta de América fue una promesa de Tabasco y lo describió como nadie nunca lo había hecho antes (y como no se ha vuelto a hacer desde entonces): “Soy más agua que tierra / y más fuego que cielo. / Navega en mi sangre / lo más antiguo de México”. El compositor Pepe del Rivero le dio a su tierra natal la categoría de edén, con la famosa “Vamos a Tabasco”, himno no oficial del estado. Pero si hay un verdadero hijo pródigo en el estado, ese tiene que ser Chico Che.
Nacido en Ciudad de México, pero adoptado por Tabasco, Chico Che sonorizó la vida diaria de esta latitud tropical. Hoy, décadas después de su éxito, se le considera un ídolo y es aclamado al borde de la adoración. Sus canciones son crónicas de los tabasqueños de a pie, como Juana “la de los juanetes”, y relatos de rincones reales, como la colonia Gaviotas de Villahermosa, que, aunque a ojos de Chico Che era un “pequeña ciudad preciosa”, no es exactamente una opinión compartida por muchos locales.

Separada del resto de Villahermosa por el río Grijalva, Gaviotas nació como una colonia popular, con todos los retos de la periferia, las constantes inundaciones y una sobrepoblación que rebasa los servicios públicos, y así se ha conservado. En tiempos de Chico Che, los residentes alcanzaban la actividad comercial en el centro de la ciudad a bordo de pequeñas embarcaciones que cobraban un peso por el trayecto entre ambas orillas del río. En años recientes, la colonia ha recibido grandes inversiones para garantizar su conexión con el resto de la capital y modernizarse, incluyendo un malecón sin la sombra necesaria para resguardarse del inclemente calor del sureste y una ciclovía que nadie usa por la misma razón.
Históricamente alejados, los gavioteros han hecho una vida aparte, más como una forma de orgullo que de resignación. Se crearon una identidad a partir de la mala fama y han construido una comunidad estrecha para superar adversidades como la de las inundaciones, que en 2007 desbordaron el Grijalva y dejaron la colonia sumergida bajo más de 10 metros de agua.
La chef Lupita Vidal también es de Gaviotas y fue aquí donde abrió la primera versión de La Cevichería Tabasco, hace nueve años. Entonces era un pequeño local, el número 114 de una calle que precisamente lleva el nombre de Chico Che, con seis mesas atendidas por la propia Lupita, sus papás y su esposo Chucho. Cuando la fama del restaurante empezó a crecer, fue necesario moverlo a su ubicación actual, al otro lado del río. Sin embargo, Lupita regresa siempre que puede. Mientras caminamos por la calle, la gente nos aborda con familiaridad. “¿Cómo están tus papás? Salúdamelos”, le piden cuando ella me muestra el complejo de edificios donde creció y que por una iniciativa suya se ha convertido en la “Ciudad de Colores”, después de que las paredes fueran intervenidas con murales de artistas locales. Por su puesto hay uno dedicado a Chico Che.
Piguas
El río no siempre divide a los tabasqueños. Por el contrario, en la mayoría de los casos los une, conectando los rincones más lejanos del estado e incluso supera la frontera de México hasta llegar a Guatemala. Cuando se junta con el Usumacinta, el otro gran torrente que recorre el estado, forma el que quizá sea el mayor caudal del país. El agua se va regando por todo Tabasco y, aun cuando no puede verse o escucharse, la humedad, que castiga permanentemente con sensaciones térmicas por arriba de los 40 grados, recuerda su presencia.
La vida aquí sucede en paralelo con el cauce del río, que forma el patio trasero de familias tabasqueñas como los Selván, linaje famoso en Villahermosa por haber dominado el arte culinario de las piguas: unos langostinos de río con grandes tenazas que abundan en el sureste mexicano. Aunque forma parte de las recetas clásicas de la cocina tabasqueña, este crustáceo se ha vuelto escaso con el tiempo y, mientras que antes era fácil encontrarlo en cualquier restaurante, ahora es un hallazgo de precios restrictivos, que rebasan los 500 pesos por pieza.
En Marisquería Selván las preparan zarandeadas, con mantequilla y chile amaxito. Así lo han hecho durante las más de tres décadas que los respaldan como una institución tabasqueña. Doña Jose, cocinera y matriarca de la familia, me confiesa que “ya se cansó de andar en la cocina”, pero una nueva generación de los Selván la ha relevado de sus responsabilidades culinarias. Nuestro anfitrión es Mateo, su hijo, quien nos recibe en la puerta de un modesto restaurante de paredes rosas y techos de lámina en la colonia Tierra Colorada. En lugar de sentarnos en una de las sillas de plástico que ya empezaban a ocuparse por la hora de la comida, nos pide que lo sigamos hasta la parte de atrás, donde nos espera un mesa larga, bajo la providencial sombra de un árbol de mango y frente al río Carrizal, uno de los afluentes del Grijalva.
Entrar al jardín secreto de los Selván es como teletransportarse de las calles de una colonia industrial a un sueño tropical perfecto. Desde el patio trasero de la marisquería salen los pescadores todos los días para traer las piguas, los camarones y las mojarras que cocinarán ese mismo día. Además se comparte como zona de aterrizaje para gaviotas y asoleadero para iguanas y lagartos. La brisa pega más fresca y se está a gusto.

Los mariscos de río suelen guisarse o prepararse en caldos, por lo que son recetas más calientes que en su versión de mar. Las piguas llegaron servidas en un sartén hondo, donde el sofrito aún burbujeaba, y acompañadas de un mazo para abrir las tenazas. Al centro, una profunda olla de mariscos revelaba un nuevo ingrediente con cada asomo del cucharón. Una mojarra frita, tortilla gruesa rellena de queso y camarón, agua fresca de matalí y cerveza completaron el festín tabasqueño definitivo junto al río.
Cacao
Donde abunda el agua, abunda todo lo demás. En Tabasco esto es particularmente evidente. Lo primero que distinguí mientras sobrevolábamos nuestro destino, antes de aterrizar, fue que el verde cubre absolutamente todo el paisaje, interrumpido sólo por las curvas de los ríos y una que otra mancha rosa. Llegué justo durante la temporada en que florecen los macuilís, los árboles más representativos del estado, que, así como la jacaranda en Ciudad de México o los cerezos en Tokio, transforman las calles y el campo con pequeñas explosiones de color durante la primavera.
No parece que haya algo que no se dé bien en Tabasco. Me quedó claro desde el avión, pero también al caminar por el tianguis Jesús Taracena, donde los productores locales venden pequeñas cosechas traídas de las cercanías de Villahermosa. Desplegada sobre el suelo del mercado, la mercancía incluye maravillas como cilantro criollo, con unas hojas que doblan en tamaño la variedad común; manojos de matalí, una planta púrpura que sirve para hacer aguas frescas y tiene propiedades curativas, y montañitas del preciado chile amaxito, una delicia que se puede llegar a vender hasta en mil pesos por kilo y condimenta casi todos los platillos que se preparan en la región. Los tabasqueños incluso se lo ponen al chocolate, del que son el mayor estado productor de todo México.
Específicamente, Tabasco es responsable de 70% de la producción de cacao en el país. Es una industria que, a pesar de su tamaño, mantiene su esencia artesanal y se concentra en las haciendas cacaoteras en la selva, como Jesús María, en el poblado de Comalcalco. La familia Cacep la ha mantenido prácticamente en sus condiciones centenarias, que no tienen que ver con el esplendor de las haciendas henequeneras en el vecino Yucatán, sino que más bien consisten en una modesta casa central, rodeada de decenas de hectáreas para la cosecha de cacao. Los Cacep además construyeron en el terreno una fábrica que han ido llenando con ingeniosas máquinas de su propia creación para hacer un chocolate realmente local.
Florencio, autonombrado historiador oficial del cacao tabasqueño (con justa razón), es nuestro guía por la plantación. “El secreto de nuestro chocolate es simple –nos dice con una sonrisa cómplice–, usamos cacao local”. La aclaración es pertinente porque hacer algo así en la actualidad no es cosa fácil, incluso en Tabasco. México en realidad tiene un déficit en la producción de la semilla chocolatera, con un consumo que aproximadamente supera las 130,000 toneladas anuales, pero una producción que apenas rebasa las 30,000. Aun así, muchos de los productores nacionales envían lo cosechado a mejores postores extranjeros o fabrican chocolates rebajados con aditivos.

Es difícil encontrar una barra que sea cien por ciento de cacao mexicano. Sin azúcar, sin leche, sin semillas extranjeras. Sin embargo, la familia Cacep lo hizo su prioridad y es su producto insignia: un chocolate que sabe diferente, mucho más fuerte, y que deja apreciar todas las notas del cacao nacional. Son lo que uno podría llamar puristas del cacao, aunque de vez en cuando también se sueltan el pelo y hacen cosas como la ya mencionada variedad con chile amaxito.
La Güera y la Morena
Entre Comalcalco y Villahermosa se encuentra el pequeño pueblo de Jalpa, que a pesar de tener menos de 20,000 habitantes le ha traído a Tabasco dos motivos de fama nacional: las jícaras labradas, quizá la artesanía más representativa del estado, y las butifarras. Los establecimientos que surgen temprano sobre la carretera anuncian la llegada al pueblo y prometen una cosa: la mejor butifarra de Jalpa (y, por eliminación, la mejor de todo Tabasco). Pero, desde luego, sólo uno puede consumar la promesa que otros hacen con tanta ligereza. De hecho, entre los conocedores ni siquiera es una cuestión de mucho debate. El veredicto general suele apuntar a La Morena.
Carmita Madrigal May, mejor conocida como La Morena, se ha ganado el reconocimiento de sus vecinos a pulso y con completa justicia, dándole la vuelta a la receta clásica de España con toques puramente tabasqueños. Y es que, mientras lees esto, quizá estés pensando que las butifarras, un embutido ibérico tradicional, no tendrían nada que hacer en Tabasco. Pero en tiempos de la Nueva España, la receta tuvo un arraigo inesperado en la región. Desde luego, con el tiempo y entre la alacena tabasqueña, la receta fue cambiando. Carmita dice que precisamente aprendió la preparación de su bisabuela, pero ella las fue rellenando con quesos ahumados o las fue haciendo más picantes.
Aun en lunes, a pleno rayo de sol y con un calor que ya rebasaba los 30 grados, la gente llenaba el local de La Morena. El lugar ha crecido con la fama de Carmita, que empezó el negocio haciendo tacos en su casa y ahora sirve a decenas de mesas hambrientas todos los días, llueve, truene (arda) o relampaguee. Además de unos platones llenos de butifarras, Carmita nos recibió con ollas de un espectacular chilmole, manitas de puerco en escabeche y queso de puerco. El festín me confirmó la particular predilección de los tabasqueños no sólo por comer embutidos, sino por las mesas nutridas y las porciones grandes.

“Esto es lo que los tabasqueños esperan ver en su plato –me dice la chef Lupita–, a eso estamos acostumbrados”. La abundancia no tendría que compartirse, pero en Tabasco parece ser una cuestión de principios que nadie se levante de su lugar sin antes llegar al borde de una indigestión. Aquí no se escatima para hacer felices a los demás.
La mejor prueba es la salvajada de tortillas que se inventaron. Poco conformes con el sabor que puede contenerse en las dos dimensiones de una tortilla convencional, los tabasqueños decidieron engrosarla más allá de sus proporciones naturales. Tuvieron que inventar utensilios para hacerlo posible, como un comal de barro cóncavo, más parecido a un wok que a cualquier otro instrumento de cocina, donde pudiera cocerse toda la masa necesaria para llegar a hacer tortillas de hasta un dedo de volumen.
Aunque se comen en cualquier lugar del estado, hay quienes han perfeccionado su arte. Los Selván, por ejemplo, les hacen hoyitos para que la grasa penetre de forma homogénea. Poco a poco también se les han ido agregando diferentes rellenos, como queso y camarón. Pero quien se ha ganado el reconocimiento de eminencia de la tortilla gruesa es La Güera. Desde su puesto en el Tianguis Jesús Taracena, Norma Isidro Almeida, o La Güera para los marchantes, le ha dado a Villahermosa y Tabasco más de 15 variedades de tortilla gruesa, entre las que se cuentan algunas de las más populares, como ajo y frijol, y algunas más innovadoras, como chicharrón y cabeza de cerdo. Ahí mismo muele el maíz y reúne una pequeña multitud que interrumpe su compra para la indulgencia de una tortilla que se tiene que vender en rebanadas, como si fuera una pizza.
Maíz
Tabasco es como un vaso de pozol en el desayuno. Los locales dicen que hay que darle un meneíto para que el shis (palabra maya que refiere a ese asiento de masa de maíz que se acumula en el fondo) emerja y sepa tal como debe saber. Una buena sacudida también hace falta para encontrar lo mejor del estado. Hay que salir de los caminos más transitados, preguntar entre la gente y dejarse guiar hasta descubrir a qué se refieren exactamente con “Tabasco es un edén”. La mejor respuesta quizá está en los pantanos de Centla.
La ruta desde Villahermosa no es demasiado larga, pero con cada kilómetro también aumenta la distancia con la urbanización. Después de algo así como una hora, la carretera se vuelve estrechísima, con apenas espacio suficiente para que dos autos pequeños circulen en ambos sentidos, rozándose si es necesario. La naturaleza obliga a estas condiciones; en realidad nos movemos por una delicada franja de tierra, rodeada por nada más que el agua verde de los pantanos y maleza que a duras penas se contiene al lado del camino. Aun así, la conquista de la naturaleza inhóspita realmente ha culminado con la casa del Negro Chon, quien ya nos espera en la puerta con el resto de su familia alineada para recibirnos.
“Mi nombre es Asunción Fernández García, pero soy ampliamente conocido como el Negro Chon –me explica a manera de presentación–. Si viene a Centla así, tiene que preguntar por mí”. Al estilo tabasqueño, Chon, su hija Jhoana y el resto de su familia nos agasajaron tan pronto pusimos un pie en su casa. Empezamos con tamales y atole de maíz nuevo. Durante el resto de la mañana nos compartieron algunas de las mejores recetas de la región: huevo con robalo, totopostes y, desde luego, tortilla gruesa y pozol.
Aunque parecería improbable, el maíz abunda en esta parte de Tabasco y forma la dieta de los pantanos. De hecho, el nombre de Centla proviene del náhuatl cin-tla, que significa “en el maizal”. Los productores aprovechan los pequeños islotes donde el agua da tregua y ahí siembran variedades de maíz criollo, pero también crían ganado y, naturalmente, forman sus comunidades.

Del humedal emerge una estructura de madera donde Chon se ha construido un par de cabañas, baños, comedor y una cocina. Cada espacio se conecta por un sistema de puentes de madera de dudosa resistencia, hasta llegar a un muelle que lleva nada más y nada menos que al Grijalva. Es justamente en esta parte de Tabasco donde el río aumenta más su caudal, después de pasar por Tres Brazos, el punto donde se cruza con el Usumacinta y el San Pedrito para volverse uno solo y seguir juntos su camino hasta desembocar en el mar.
El caudal desbordado a sus anchas forma el sistema de pantanos de Centla, que el Negro Chon conoce como la palma de su mano. Desde 1999 se dedica a llevar a los curiosos que quieren moverse entre los ríos para ver los bosques de manglar rojo, pescar algo o simplemente relajarse. Aunque es su negocio, Chon opina que no es un trabajo. “Los paseos son un desastre para mí –asegura mientras maneja la lancha, descalzo y tomando el sol–. No hay otro lugar donde se pueda estar tan en paz, creo que así nunca voy a envejecer”.
Si Chon no habla, el silencio le da la razón. Mientras nos movemos entre los pantanos no se escucha otra cosa que el rumor de la corriente, la brisa y los pájaros que rodean los macuilís. Nuestro guía va nombrando todas las variedades de gaviotas sin repetirse: la tigre, la ganadera, la siete presas. “¡Ahí va el Trump! –grita de pronto y señala al cielo–. Ah no, yo pensé que era mister Trump, pero es un zopilote que va volando –dice entre risas–. Ya ve que le quiere cambiar el nombre al Golfo, ¿no? Pues yo le tengo una propuesta, que le ponga golfo de Tabasco, al fin que es lo más bonito que hay en toda esta costa y así traemos a todo el mundo a que nos vengan a visitar”.